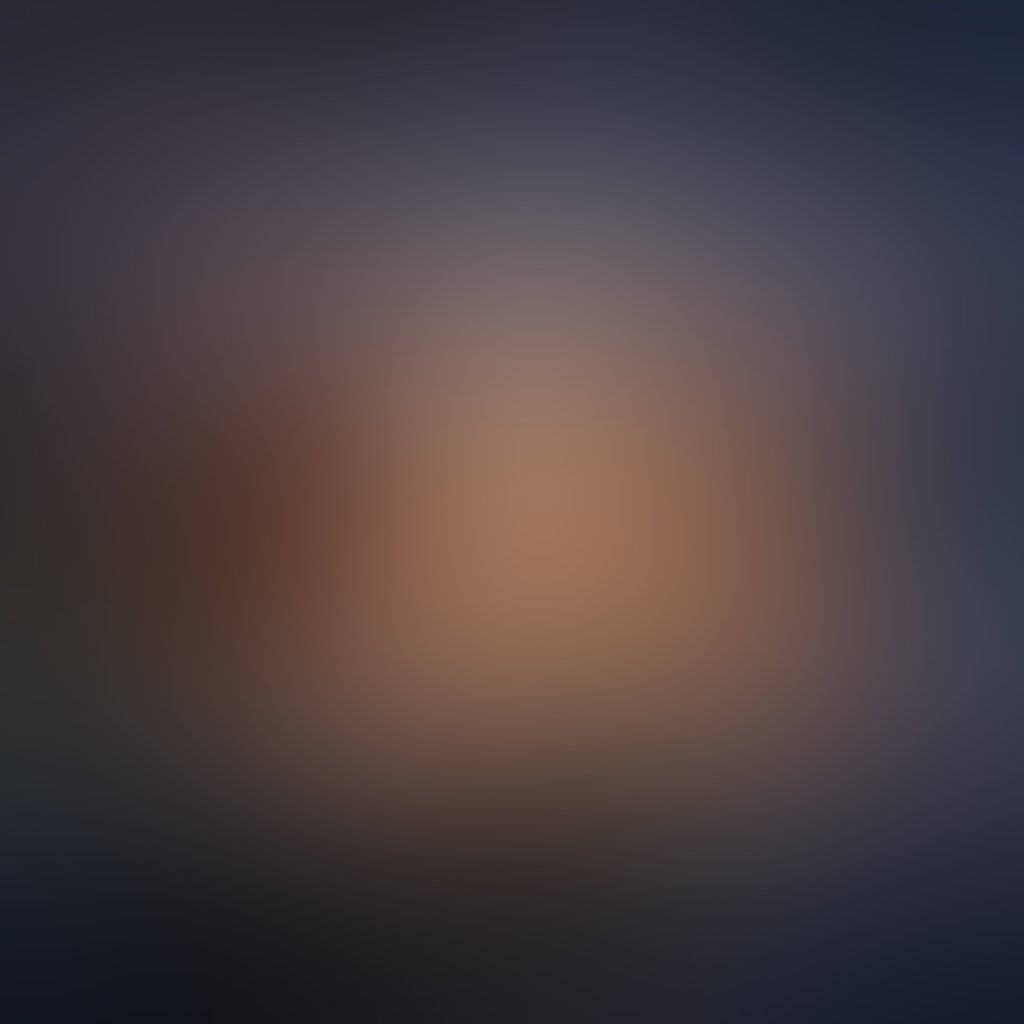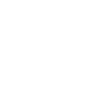Cuento escrito por mi hermano @JuanCarlosParraValero una historia emocionante, un final inesperado, una moraleja que siempre te acompañará después de escuchar este cuento.
Estas son sus palabras:
" He tenido este cuento gestándose en mi corazón desde hace un par de años y ahora que ha visto la luz estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos que entendemos que tenemos diariamente una lucha interior entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, el bien que quiero hacer y el mal que, a menudo, acabo haciendo.
Te animo a leer el cuento con un corazón de niño que aún sabe dejarse atrapar por una buena historia, pero, lo que es más importante, que cada vez que sientas que tu propio Rey Loco quiere tomar el trono de tu vida le ordenes: ¡A la cárcel, de donde nunca tienes permiso de salir! Y que dejemos que la sabiduría y bondad de Dios gobiernen nuestro caminar, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado".