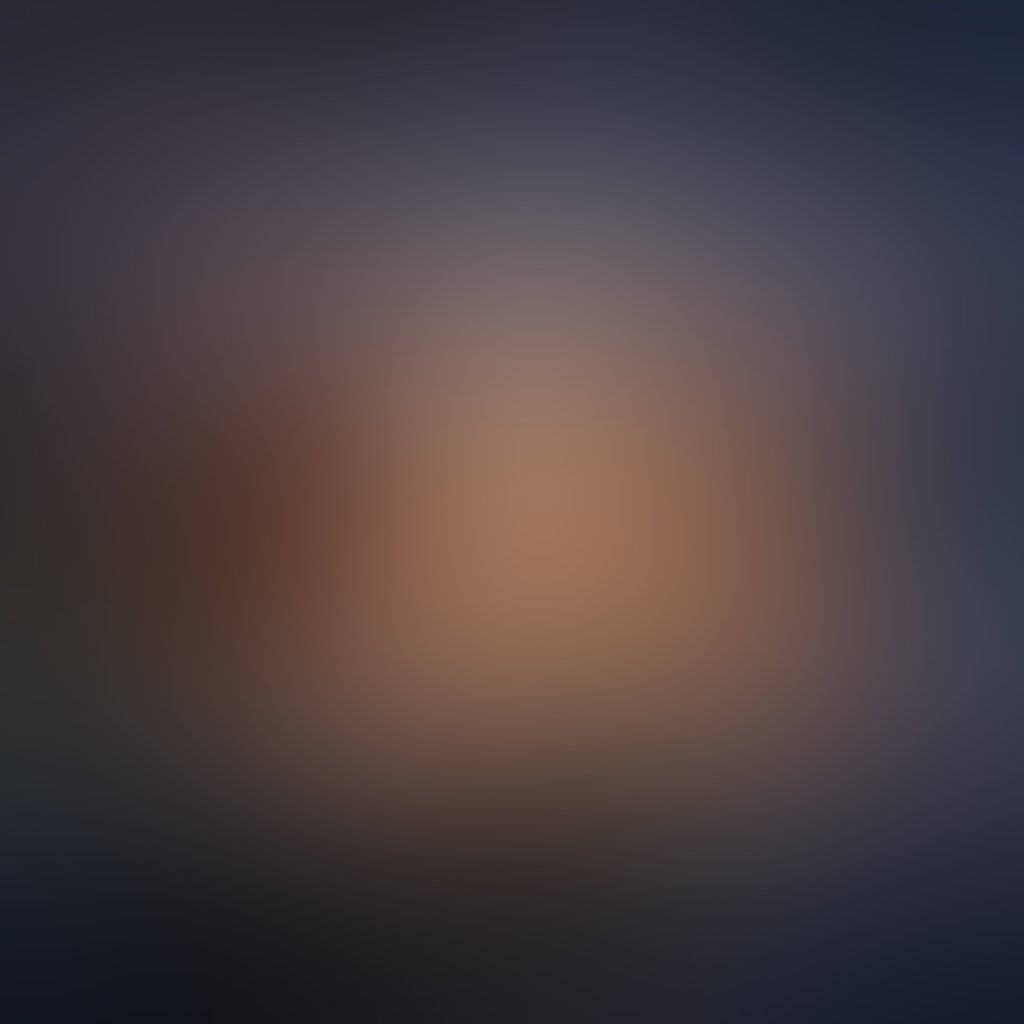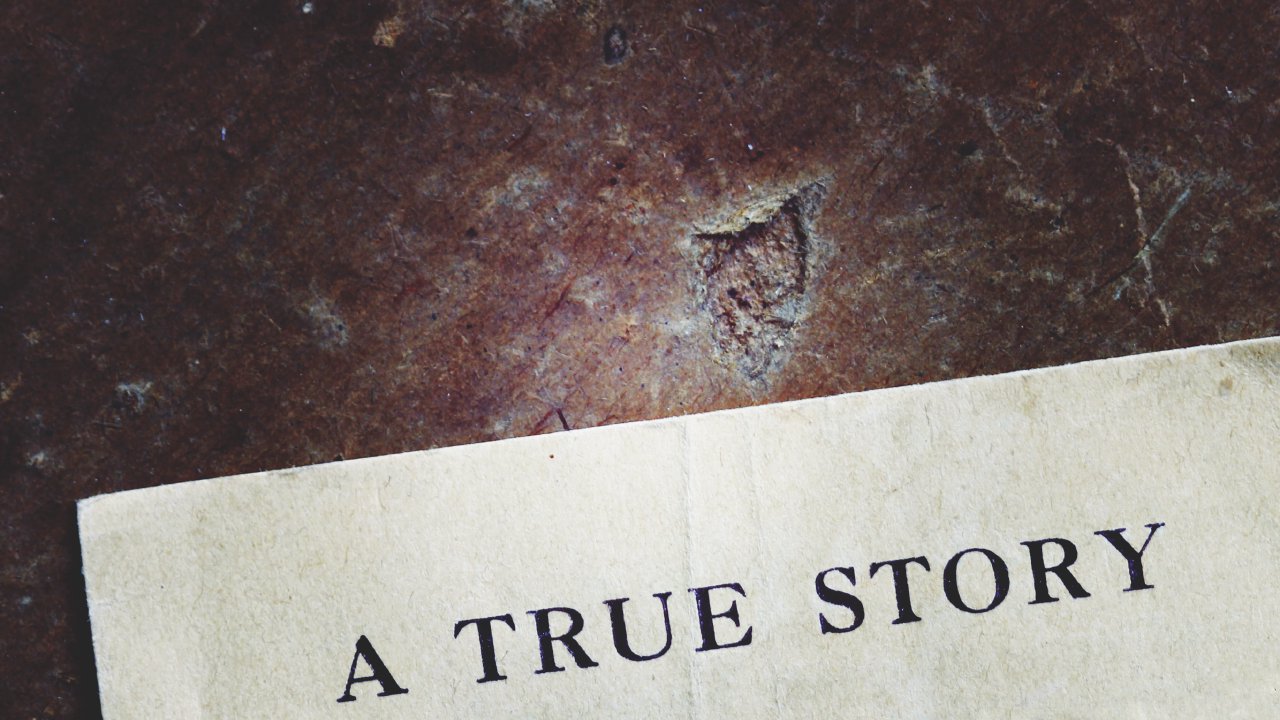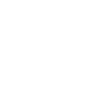¿Cómo iba a imaginar él que aquel día sería tan importante en su vida? Para Angus Quim era simplemente un viernes cualquiera. Si bien es cierto que su ejército estaba en alerta desde que Tensilia, la nación vecina, les declarara la guerra. Sin embargo, habían pasado ya muchos años y lo más duro del combate se libraba en la frontera. Allí, en las caballerizas reales, era eso, un viernes cualquiera.La familia Quim presumía de una larga tradición militar. Sus hombres, con salud de roble, habían servido al rey de Verseña por muchas generaciones. Sus azañas se narraban en las cenas anuales: celebraciones que reunían a padres e hijos, tíos y abuelos, primos y yernos del clan de los Quim. Así perpetuaban la vocación marcial y el compromiso con la corona.
Pero, para Angus, la espada o el mosquetón eran verdaderos problemas. No se le había dado bien combatir a pesar de haber hecho la carrera militar, como todos los de su casa. Lo suyo eran los caballos. Los amaba, los entendía, los montaba como nadie y los domaba como nadie.
Por esas dotes innatas había acabado como soldado de la Guardia Real, en las caballerizas de la capital del reino, Lisín. Su integridad, ingenio y maestría en el trato, tanto de las personas como de los caballos, le convirtieron, con el paso del tiempo, en capitán jefe.
A sus 63 años y próximo al retiro ¿quién podía reprocharle una siesta? Además tenía a sus más de 200 caballos atendidos, sus soldados debidamente apostados, y el corcel real, que él mismo cuidaba, cepillado y listo, por si su majestad, el gran Bonifacio, lo requería.
Angus sabía que aquella costumbre de sestear no era propia de un soldado, y más en aquel tiempo de máxima alerta. Los combates se habían intensificado últimamente. El enemigo era más cruel que nunca y, aunque el ejército verseño hacía gala de su superioridad, las noticias que llegaban de la frontera con Tensilia eran pésimas: más bajas de compatriotas que en cualquier otra época.
Pero allí, en las caballerizas reales, era simplemente viernes. Al despertar de su siesta, Angus montaría a Meñique, el menor de una estirpe de cinco caballos, blancos como la nieve y bravos en la batalla. Así quedaría revisado de cara al gran desfile del sábado. El rey luciría imponente sobre Meñique y exhibiría su fuerza al galope, para elevar la moral de su pueblo y ejército.
Angus Quim había tolerado una incómoda panza, quizás por el poco ejercicio o por su afición a la mesa y la siesta. Pero ¿para qué vencerla si pronto cedería el puesto al teniente Blasco? Lo cierto es que le molestaba a la carrera, con el vaivén de Meñique, pero no sería un gran inconveniente cuando cuidara su casa y sus tierras, a las afueras de Lisín. La verde pradera, su porche y sus manzanos, los atardeceres en la mecedora junto a su amada Mariela... esa era toda su pasión y el sueño que perseguía en el ocaso de su vida.
Pero aquel aciago viernes no despertó de la siesta como siempre: por la campana de la iglesia. Fueron las trompetas de alerta y los gritos de Blasco los que lo hicieron caer del catre:
- ¡Mi capitán! ¡Dios mío! ¡Ha sucedido algo terrible!
- ¿Qué ocurre teniente? ¡Informe rediez!
- ¡Ha desaparecido Meñique, señor! No encontramos ni huellas.
A pesar de que salieron soldados en su búsqueda, que peinaron la capital y los campos, Meñique no apareció. El rey tuvo que ser informado.
Al día siguiente se dio una excusa al pueblo y se suspendió el desfile. Y para mayor vergüenza, el sábado próximo, Dulaimán, rey de Tensilia se paseó por la línea de batalla a lomos de Meñique, el inconfundible corcel de Bonifacio. Las malas nuevas volaron por toda Verseña y ensombrecieron el ánimo de pequeños y grandes.
Se llevaron a cabo las pertinentes investigaciones y al rey se le esclareció el problema: a pesar de estar en alerta máxima, el capitán jefe de su Guardia Real de Caballerizas dormía la siesta. Llamaron a Angus Quim para consejo de guerra y el deprimido capitán reconoció los cargos en su contra. Era viernes, justo dos semanas después del robo. El rey dio la sentencia:
- Por tus méritos acumulados y el apellido que portas se te concede el retiro adelantado. Pero en silencio, sin honores ni celebraciones.
Una vez más el gran Bonifacio hacía gala de su conocida misericordia. Pero Angus pidió la palabra y rogó con voz quebrada:
- Majestad, no solo me arrepiento y veo claramente las consecuencias de mi miserable descuido. Le suplico que me permita, aunque sea imposible lo que deseo hacer, reparar mi daño. ¡Envíeme al frente!
- Pero capitán -interpeló el monarca con expresión de lástima-, nunca se te dio bien la guerra y... me temo, a juzgar por tu aspecto, que no estás en tu mejor momento.
- Es cierto mi rey -reconoció Angus y bajó su cabeza avergonzado-, pero al menos podré, como hacía en mis inicios, cuidar los caballos de primera línea.
- ¿Sabes que te juegas la vida? ¿Qué te estoy ofreciendo tu retiro y acabar tus días con la familia?
- Soy consciente de ello, majestad. Mas en esta última semana, dentro de mi desesperación, busqué consuelo en un Gran Libro, y leí de una reina quien, como yo, pensó que el mal no le alcanzaría por estar en palacio; pero gracias a un primo suyo entendió que ella también estaba en guerra y, por fin, declaró: "si perezco, que perezca". Déjeme, buen Bonifacio, hacer mi parte por el reino. ¡No podría convivir con la culpa y la vergüenza si me manda al retiro!
- Me has convencido Angus. Que Dios te guarde en el frente. La batalla se ha recrudecido. No es en nada parecida a lo que antes viviste. Allí, amigo mío, no hay lugar para siestas.
Con estas palabras concluyó el juicio militar. Y el pobre guardián de caballerizas fue enviado a la frontera entre Verseña y Tensilia.
En pocos meses Angus Quim rebajó cintura. La comida racionada, la intensidad del combate, las demandas de su puesto y su conciencia atribulada se encargaron fácilmente de ponerle en buena forma. Sin embargo, el capitán, venido a menos, convertido en cabo responsable de los caballos de la avanzadilla, sentía que su contribución era mínima en comparación con el mal que había ocasionado. Así que pidió al Cielo cada noche alguna oportunidad de hacer más por su nación de lo que hasta ese momento había hecho.
Y un domingo, como un domingo cualquiera, soñó con caballos de hierro que rompían la vanguardia de los tensilianos. Al despertar encendió una vela y dibujó lo que había visto. ¿Sería esa la respuesta divina? Pensándolo bien era cierto: numerosos combates se perdían por la fiereza de la primera línea enemiga. Lanceaban el pecho de los equinos, asaeteaban sus cabezas o cortaban sus patas a filo de espada, resistiendo así el envite de los caballos. Pero ¿qué tal si los corceles llevaran armadura? Serían más lentos aunque más seguros. ¿Y si cambiasen la raza de los rocines, perdiendo agilidad mas ganando potencia?
Sus ideas y diseños fueron ascendiendo de escalafón a escalafón en el ejército verseño, hasta llegar al mismísimo rey. Bonifacio mandó llamar a Angus y le interrogó:
- ¿Crees realmente que estos metales a modo de armadura nos darían ventaja?
- No solo lo creo, se lo aseguro majestad. Si combinamos el caballo adecuado, con el metal fuerte y ligero, y adaptamos su forma para no herir al corcel, nuestras ofensivas serán imparables.
- ¿Y qué sugieres Angus?
- Que sin perder tiempo seleccionemos caballos potentes y abramos una fábrica de armaduras. Los tensilianos se hacen cada vez más fuertes y nos están ganando terreno. Quizás esto decida por fin la guerra.
- ¿Y quién mejor que tú, Angus Quim, para encabezar este proyecto? Veo que el frente le ha sentado muy bien a tu cuerpo, y más aún a tu ingenio.
- No soy digno, mi rey. Aún cargo mi afrenta.
- Por eso mismo qurerido capitán. Aprovecha esta oportunidad y sirve a tu pueblo. Yo también soy aficionado a ese Gran Libro que me mencionaste; y sé de una reina a quien se le dijo: "¿Quién sabe si para esta hora no has llegado tú al reino?".
Angus Quim salió con lágrimas de la presencia del rey, recuperando su rango y con la posibilidad de servir a su nación y restaurar su honor. Desde ese momento puso su mejor empeño para formar las armaduras con la aleación exacta y anatómica. Dirigió la selección y el entrenamiento de los caballos. Vigiló la producción de la fábrica, pues cada semana los animales caían en el frente y corazas nuevas vestían a nuevos rocines.
Y precisamente un domingo... Un domingo cualquiera. Un año después de iniciar el proyecto. Mientras paseaba por la fábrica desierta y revisaba los moldes, las herramientas y los hornos. Pues, a sus 65 años, el veterano capitán no sabía ya dejar su puesto ni en domingos. Angus oyó un ruido misterioso. Algo que no debía escuchar allí. Un ruido que le era familiar y que transportó sus recuerdos a las trincheras, y a los días grises de plomo y pólvora, y a las escaramuzas en el frente. Aquel ruido le hizo reaccionar y correr. No correr hacia la puerta sino hacia el silbido, con la esperanza de apagar la mecha antes de tocar la pólvora.
Angus Quim se movió hasta ver cómo, al final de un largo pasillo, la brillante luz galopaba hacia su destino. Con todas sus fuerzas corrió hasta el final del pasillo y dobló a su derecha siguiendo la mecha. Allí, en una esquina, un gran cargamento de pólvora y metralla esperaba a la chispa. Sus desesperadas zancadas no fueron lo suficientemente rápidas como para devorar el trecho que le separaba de la explosión.
La fábrica explotó. Y el noble capitán, jefe de la Guardia Real de Caballerizas, voló. Voló con la fábrica. Y voló hasta su casa: su mansión celestial, con mejores vistas que las de verdes praderas a las afueras de Lisín.
Dulaimán, quien medía más cerca que nunca su derrota, mandó destruir la fábrica con la esperanza de recuperar ventaja en el cuerpo a cuerpo, allá en la frontera. Y de esta manera hizo que Angus Quim muriera como héroe de guerra, con su honor reparado; y que muchos soldados, siguiendo su ejemplo, cobraran ánimo y redoblaran su esfuerzo. Al fin ganaron la guerra y se restableció la paz de Verseña. Todos comprendieron que fallar es humano; el perdón es divino, y gloria del rey; mas el arrepentimiento y la entrega al deber dan casi siempre oportunidades de restauración.
El rey Bonifacio despidió a su buen capitán con todos los honores, e hizo que en su lápida grabaran el siguiente epitafio:
El pueblo de Verseña, por siempre agradecidos, al capitán jefe de la Guardia Real de Caballerizas, Angus Quim. El hombre que venció la siesta y se convirtió en un héroe de guerra.
Basado en Ester 4:13-14:
"No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar... pero... ¿quién sabe si para una ocasión como ésta tú habrás llegado a ser reina?".
Juan Carlos P. Valero

Cuento: De la siesta a la guerra
Cuentos y relatos con enseñanza. De mi pluma o los que más me gustan, narrados por mí o por amigos.
Cuento: El Rey Loco
Cuento escrito por mi hermano https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a una historia emocionante, un final inesperado, una moraleja que siempre te acompañará después de escuchar este cuento. Estas son sus palabras: " He tenido este cuento gestándose en mi corazón desde hace un par de años y ahora que ha visto la luz estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos que entendemos que tenemos diariamente una lucha interior entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, el bien que quiero hacer y el mal que, a menudo, acabo haciendo. Te animo a leer el cuento con un corazón de niño que aún sabe dejarse atrapar por una buena historia, pero, lo que es más importante, que cada vez que sientas que tu propio Rey Loco quiere tomar el trono de tu vida le ordenes: ¡A la cárcel, de donde nunca tienes permiso de salir! Y que dejemos que la sabiduría y bondad de Dios gobiernen nuestro caminar, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a
Cuento: "El alfarero mágico"
Escrito por Lorena Pareja y con la producción de David Parra. Un cuento en el que los niños pueden aprender sobre su identidad como niños y niñas y que les advierte de aquellos que quieran abusar de ellos. Simpático, franco y valiente en este tiempo en el que hay tanta confusión y ataques a la pureza e inocencia de nuestros hijos. Es un cuento para que los padres o abuelos escuchemos con nuestros hijos y después comentarlo.
Cuento: "El estudiante" (A.Chejov)
El estudiante Anton Chejov En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea, todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía; al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a abrevar al río -Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. -No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. -En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder! Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: -¿Fuiste a la lectura del Evangelio? -Sí, fui. -Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban… Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. -Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice: «Tras salir de allí, lloró amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo… El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. FIN