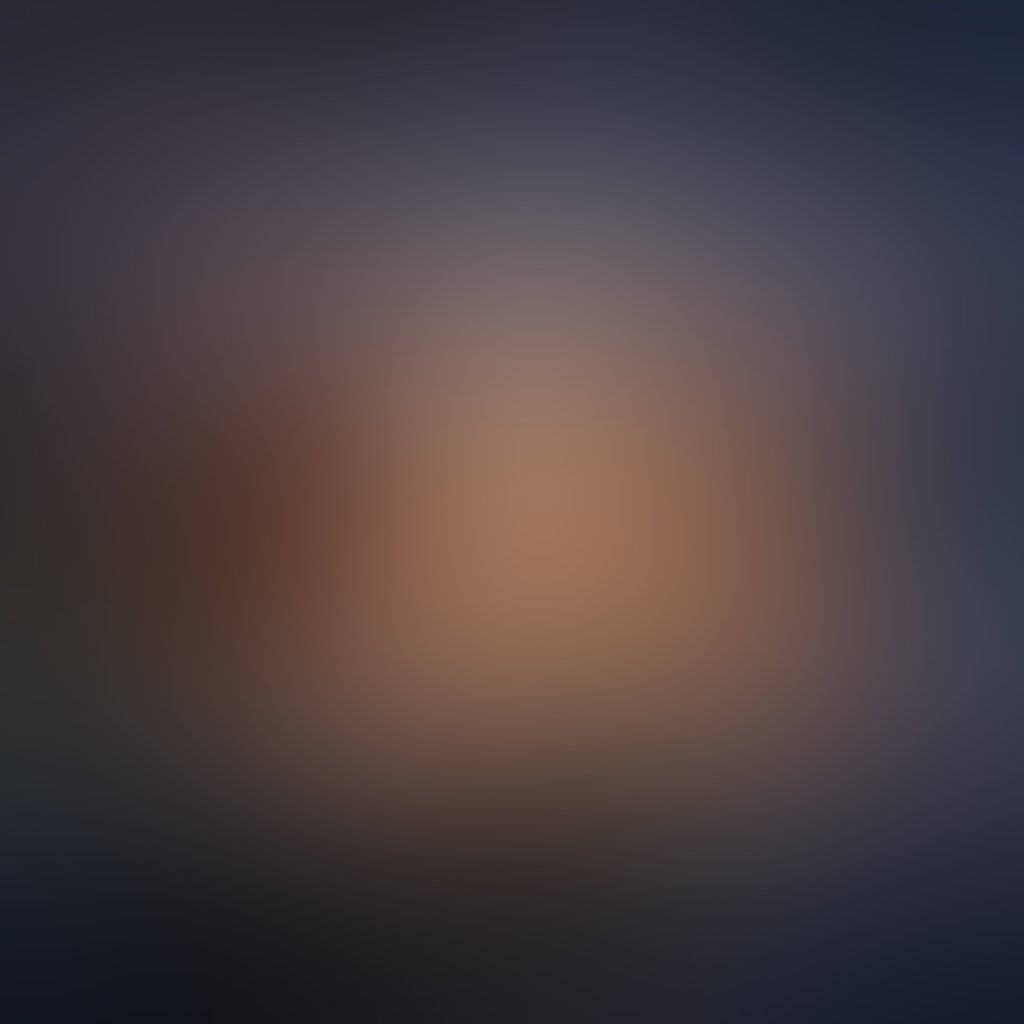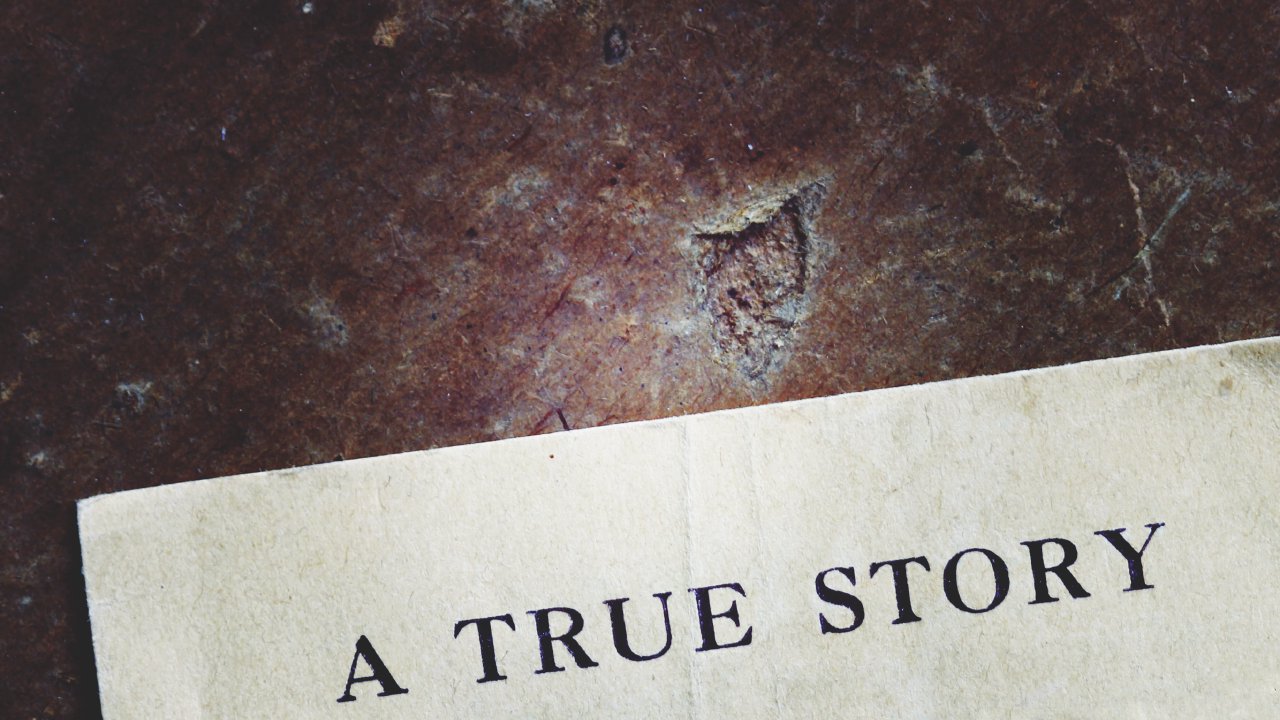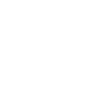Había una vez un rey sabio, rico en extremo, que tenía un reino fuerte y floreciente, y que era respetado por el resto de los reinos de alrededor.
Este rey había sido muy feliz con su bella esposa durante quince años. Tres lustros que pasaron tan rápido como la vigilia de la noche y en los que había gobernado con su bien amada esposa para beneficio de todos sus súbditos.
Mas este rey sabio fue visitado por el infortunio cuando la reina enfermó y, tras luchar por todos los medios a su alcance contra el mal que poco a poco apagaba a su compañera, finalmente la enterró en el mismo lugar donde le había pedido la mano, bajo un viejo roble, en el centro del bosque contiguo al palacio. Porque este rey sabio se había casado con una cortesana y lo había hecho por amor.
Ahora, viudo y triste, solo podía encontrar ilusión para seguir viviendo en su pequeña princesa, la única hija que había engendrado con su amada reino y que era fiel reflejo de la madre, tanto por dentro como por fuera.
El rey sabio educó a la princesa con esmero y devoción, preparándola para ser un día la reina de aquel grandioso reino.
Pasaron diez años, la joven estaba ya en edad como para ser dada en matrimonio, sin embargo, ningún pretendiente se le antojaba suficientemente bueno a este padre celoso de su unigénita.
Otro lustro transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. La joven maduró y era la princesa más codiciada de aquella región de la Tierra. Y el rey, por su parte, se marchitó ante la vista preocupada de todos sus consejeros y nobles, quienes sentían cercana la llegada de la muerte y temían por el futuro del reino.
“Debe dar sucesión a la corona, Majestad”. “Ha de entregar a la princesa en matrimonio, Excelencia”. “Hay jóvenes bien preparados y que serán un buen esposo, príncipes de otros reinos con los que hacer alianza…”. Estos y otros consejos eran el desayuno, comida y cena del enfermo monarca. Mas él guardaba silencio. Apreciaba tanto a su amada hija que solo quería que ella se casase por amor y no tanto por la codicia del trono que él pronto dejaba vacante.
La princesa no se casó a pesar de tener decenas de pretendientes, pues los reyes de las otras dinastías sabían bien que el rey pronto volaría a la eternidad. Ninguno era suficientemente puro, probadamente noble, genuinamente enamorado, como para que el rey viese a su hija ir al altar feliz y segura, y de esta forma descansar en paz.
Y así fue como un plan insólito, alocado, enfermo -a juicio de sus consejeros- nació en el corazón del rey.
Hizo construir una humilde casa junto al roble en mitad del bosque contiguo al palacio. Allí donde fue enterrada la reina y pronto descansaría también él. Firmó, a su vez, el testamento y lo selló -con todo secreto-, para que fuese leído por la princesa el día de su coronación a reina, es decir, el día en el que ascendiese al trono su hija soltera, al mismo tiempo que él descendía a la sepultura.
El rey sabio falleció. En llanto y duelo nacional fue enterrado. También en tristeza y preocupación general la princesa fue coronada reina.
El día de la coronación la pobre huérfana procedió a quitar el sello del testamento. El escriba, amigo del rey, subió a una tribuna en la gran sala de coronación del palacio para leer el documento. Todo el reino quedó en silencio y contuvo la respiración. El testamento era corto y sobrecogedor. El escriba lo leyó con voz clara y solemne:
“Dejo a mi amada hija dos herencias únicamente. La casa del bosque, cercana a mi sepulcro, donde está el viejo roble bajo el que desposé a su madre. Y le dejo mi cetro y corona, para gobernar sabiamente, como sé que lo hará. Si mi unigénita queda soltera podrá disfrutar de la riqueza de la corona; mas si decidiera casarse renunciará al patrimonio real e irá a vivir al bosque, solo vendrá a palacio a administrar justicia y gobernar, pero no será suyo nada de lo que hoy es el patrimonio del rey, pues se repartirá entre todo el pueblo. Ni ella ni su esposo ni sus descendientes podrán tomar para sí nada de la riqueza conocida del reino”.
Todos los presentes abrieron sus ojos -desorbitados- y sus bocas para murmurar: “Se volvió loco, el rey…”. “Pobre reina…”. “Sí, sí… ¡reina y pobre!, lo has dicho bien…”. “¿Qué clase de herencia es esta? ¡Así, nunca se podrá casar la pobre princesa!”.
Razón tenían los cortesanos… El contenido del testamento fue la comidilla de todos los palacios, de todos los reinos, de todos los campesinos, de todas las plazas y tabernas del mundo. Apodaron a la princesa con el título bufón de “La Reina Pobre” y de esta forma se la conoció el resto de su vida.
Tras el año de luto, impuesto por la tradición, la joven se podría casar, pero ¿casarse con una mujer condenada a ese ridículo patrimonio: la choza del bosque? ¿Qué negocio era aquel, si solo implicaba el pesar y la responsabilidad del gobierno, mas sin fortuna ni palacio ni beneficios?
Muchos opinaron que sería para siempre una reina huérfana y soltera.
Los pretendientes dejaron de interesarse en la bella joven y hasta los hijos de los nobles, aconsejados por sus padres, pensaban que la reina no era un buen partido. ¿Quién -en su sano juicio- quería reinar en pobreza? ¿Quién cambiaría la comodidad de sus mansiones por una casa austera en el bosque?
La única realmente feliz era la reina. A ella, como a su padre, le atormentaba la idea de casarse sin amor, y no tendría problema en reinar sola desde palacio, el resto de su vida, o gobernar desde la cabaña del bosque, casada con un hombre verdaderamente enamorado.
Se dio por completo a su trabajo, siguiendo el ejemplo de bondad y equidad de sus padres y sin más preocupación que la felicidad de sus ciudadanos.
Pasaron dos años y, así como la muerte había visitado el palacio anteriormente, ahora le llegaba el turno a Cupido. Ni más ni menos que el hijo de la cocinera, con quien la princesa había jugado a las escondidas en su infancia, ahora convertido en cocinero principal del reino, con él nació la amistad y después la pasión.
Al principio fueron notas respetuosas: “Espero que la comida esté al gusto de su Majestad”, escribía él. “Le felicito por el magnífico postre”, contestaba ella. “Inspirado en su belleza he creado esta receta”, se atrevió el chef. “Déjeme que lo felicite en persona”, rogó la reina. Y así fue como, poco a poco, se construyó una relación que acabó en boda y que los transportó, paradójicamente, del luto del palacio a la humildad de la casa del bosque.
************************
Sin embargo, este no es el final del cuento, pues a la mañana siguiente, tras la noche de bodas, un correo real llegó a la choza del bosque y despertó a los enamorados.
Era el escriba veterano, aquel que había leído el testamento el día de la coronación, quien, con una amplia sonrisa y sin mediar palabra, les entregó una nota y se marchó al galope.
Nerviosos; llenos de intriga; abrieron la misiva y descubrieron unas palabras del rey, de su puño y letra, que decían lo siguiente:
“Mi amada hija, te saludo desde la eternidad. Si estás aquí, en esta cabaña del bosque, es porque has conocido el amor verdadero y con tu esposo, a quien saludo también, habéis decidido reinar en la pobreza, despojados de toda fortuna y comodidad.
“Os felicito. Vuestra decisión, ilógica para muchos, es la más valiente y noble que jamás podréis tomar. Con ella probáis vuestra valía y sincera entrega el uno al otro -sin dejar el compromiso con el cuidado del reino-.
“Que todo nuestro patrimonio vaya a ser de los súbditos no os debe doler ya que esta cabaña es más de lo que cualquiera pudiera esperar. Solo mi escriba, mi difunta esposa y yo sabemos que en el sótano de esta humilde casa -a simple vista- se encuentra el pasillo subterráneo que da acceso a la mina de plata más grande de todo el continente.
“Y con este regalo bendigo vuestro amor y unión.
“Que lo auténtico y sencillo nunca pierda valor en el juicio de vuestro corazón”.
Fue de esta forma sorprendente como la reina pobre y el cocinero fiel descubrieron que dormían sobre un océano de plata y que podrían administrar aquella riqueza para el bien del reino y de las futuras generaciones, sin temer a que el tesoro material fuese más importante que el tesoro de su amor.
Por cierto, y por extraño que parezca, decidieron vivir muchos años más en la casa del bosque, junto al roble que vigilaba la tumba de los reyes y donde serían enterrados ellos también.
FIN.
Juan Carlos P. Valero

Cuento: La Reina pobre
Cuentos y relatos con enseñanza. De mi pluma o los que más me gustan, narrados por mí o por amigos.
Cuento: El Rey Loco
Cuento escrito por mi hermano https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a una historia emocionante, un final inesperado, una moraleja que siempre te acompañará después de escuchar este cuento. Estas son sus palabras: " He tenido este cuento gestándose en mi corazón desde hace un par de años y ahora que ha visto la luz estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos que entendemos que tenemos diariamente una lucha interior entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, el bien que quiero hacer y el mal que, a menudo, acabo haciendo. Te animo a leer el cuento con un corazón de niño que aún sabe dejarse atrapar por una buena historia, pero, lo que es más importante, que cada vez que sientas que tu propio Rey Loco quiere tomar el trono de tu vida le ordenes: ¡A la cárcel, de donde nunca tienes permiso de salir! Y que dejemos que la sabiduría y bondad de Dios gobiernen nuestro caminar, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a
Cuento: "El alfarero mágico"
Escrito por Lorena Pareja y con la producción de David Parra. Un cuento en el que los niños pueden aprender sobre su identidad como niños y niñas y que les advierte de aquellos que quieran abusar de ellos. Simpático, franco y valiente en este tiempo en el que hay tanta confusión y ataques a la pureza e inocencia de nuestros hijos. Es un cuento para que los padres o abuelos escuchemos con nuestros hijos y después comentarlo.
Cuento: "El estudiante" (A.Chejov)
El estudiante Anton Chejov En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea, todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía; al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a abrevar al río -Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. -No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. -En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder! Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: -¿Fuiste a la lectura del Evangelio? -Sí, fui. -Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban… Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. -Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice: «Tras salir de allí, lloró amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo… El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. FIN