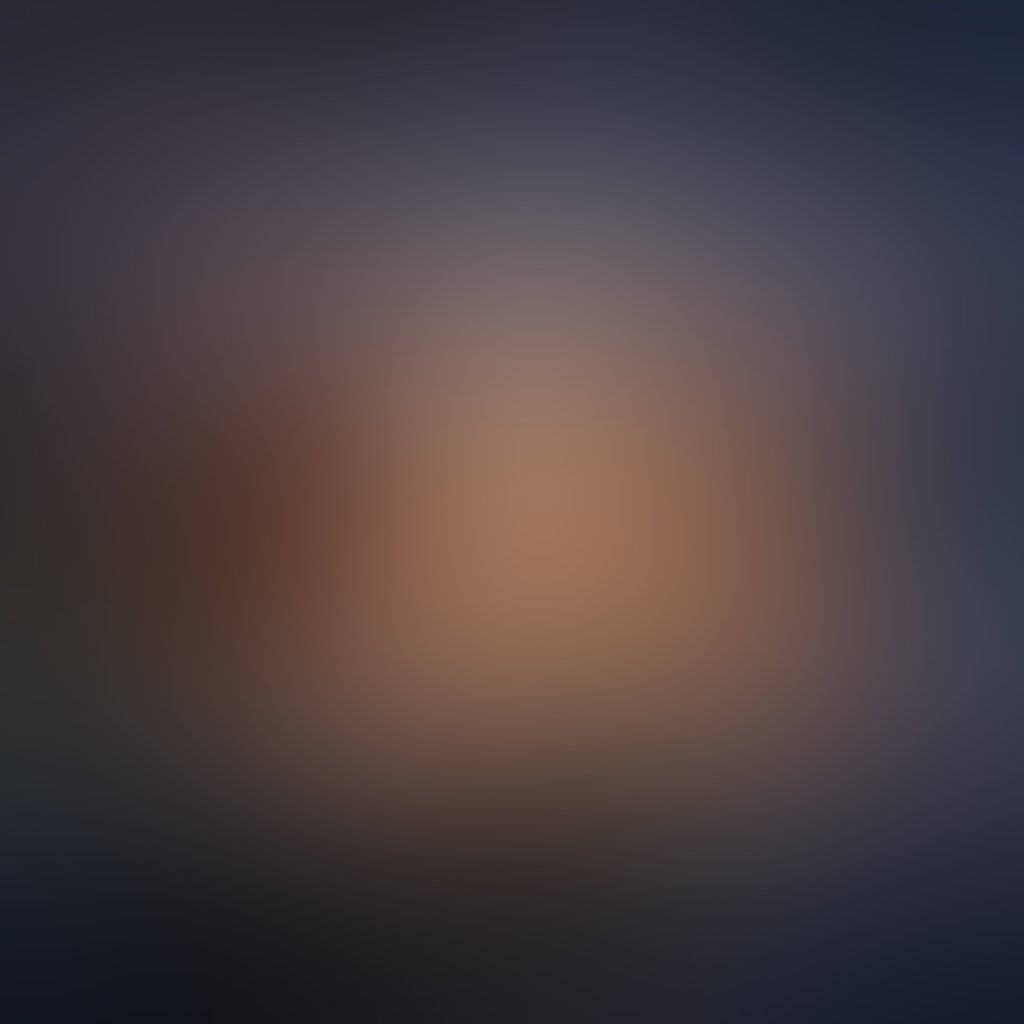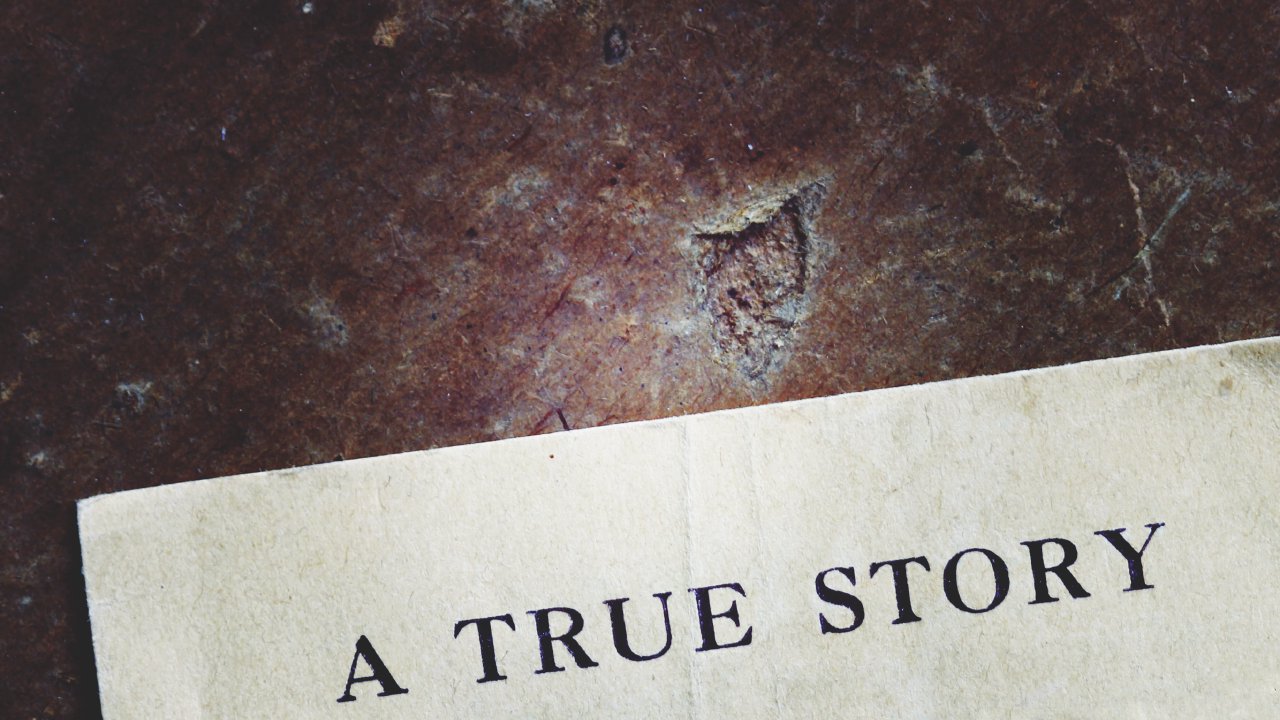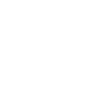*EL TAMBORILERO Y LA CONVERSIÓN DE UN JUDÍO*
M. L. Rossvally (1828-1892)
Esta historia real aconteció durante la guerra de Secesión norteamericana, es, por lo tanto, de la misma época y escenario de la inolvidable película “Lo que lo viento se llevó”, y la narra un médico judío: el doctor Rossvally.
Durante la guerra civil era yo cirujano en el Ejército (de los Estados del Norte, de los “yanquis”) y, al acabar la batalla de Gettysburg, había cientos de soldados heridos en mi hospital. Tenía que cortar brazos y piernas a toda prisa.
*El tamborilero*
Uno de los heridos era un joven que sólo había sido el tamborilero, durante tres meses: por razones de edad se había alistado para tocar el tambor, porque era demasiado joven. Cuando le llegó el turno para cortarle la pierna, el celador y la auxiliar quisieron darle el cloroformo para dormirlo, pero el chaval lo rechazó. Me gritaron y fui a ver qué pasaba y, extrañado, le pedí por qué no quería que lo durmiesen. Él me respondió: -Doctor, cuando yo tenía 9 años di mi corazón a Nuestro Señor, el buen Jesús. Durante todos estos Él ha ido enseñándome a confiar en su Fuerza en las diversas cosas de la vida. Jesús es mi fuerza y mi estimulante, y Él me sostendrá mientras me cortan la pierna y el brazo.
Le aconsejé que, si no quería cloroformo, tomara algo de coñac, pero él también se negó, diciéndome:
-Cuando era yo un niño, mi madre pidió a Dios que me guardase de las bebidas alcohólicas, porque mi padre murió alcoholizado. Ahora tengo 17 años y nunca he probado ningún licor. Como seguramente iré pronto a la presencia de Dios, no me gustaría hacer el viaje medio borracho.
A la sazón yo odiaba a los cristianos y a Jesucristo, pero no tuve más remedio que respetar tan altos sentimientos e incluso le pregunté si quería ver su pastor, y me respondió que sí.
Al acudir, el pastor le preguntó qué podía hacer por él, y el joven le dijo:
-Por favor, tome la Biblia que tengo aquí bajo el cojín. Adentro viene escrita la dirección de mi madre. Enviadle mi biblia y escribidle también cuatro letras para decirle que todos los días la he leído y que he rogado por mi madre…Y, ahora, doctor, estoy preparado y prometo no gritar mientras me operan.
Mientras le amputaban la carne, el tamborilero no se quejó ni gimió, pero yo sí que tomé algo de coñac por hacerme el ánimo. Cuando eché mano de la sierra por separar la carne del hueso, el chico se puso el cojín entre los dientes y sólo le oía decir:
-Jesús, buen Jesús, ayudame ahora.

Ya por la noche, yo no podía dormir: me revolvía a derecha y a izquierda en mi cama sin dejar de ver aquellos ojos azules del joven. Pasada la medianoche, hice una cosa para mí insólita: levantarme de la cama e ir al hospital sin ser solicitado por nadie. Al llegar, el auxiliar me hizo saber que había habido dieciséis muertes. Le pregunté si Carlos (el joven tamborilero) había muerto y me dijo que no, que dormía en ese momento. También me contó que allá al atardecer, lo habían visitado un par de miembros de la Comisión Cristiana y un pastor, los cuales habían orado arrodillados con mucha devoción y que, acto seguido, habían cantado todos juntos –también Carlos- algunos conmovedores cánticos evangélicos. Por cierto que no me cabía en la cabeza, de ninguna forma, como él, recién operado, podía haber cantado ni poco ni mucho.
Cinco días más tarde, Carlos me hizo llamar, y pude escuchar, pese a mis manías y prejuicios, por primera vez, un mensaje evangélico.
Me dijo, si mal no recuerdo:
-Doctor, mi hora no puede ya tardar demasiado, y no espero ver ninguna salida de sol más. Gracias a Dios me veo dispuesto y, antes de morir, quiero agradecerle de todo corazón su bondad por mí. Doctor, usted es israelita, y no cree en el Mesías Jesús. Ahora solo le pido hacerme el favor de quedarse aquí para verme morir confiando en mi Salvador hasta el último aliento.
Quería quedarme, pero de nuevo el valor me falló y me fui enseguida. Sin embargo, a los veinte minutos un auxiliar vino a buscarme, me encontró turbado, con la cara cubierta con ambas manos, y a pesar de eso me informó de que Carlos aún insistía en verme.
-Ahora mismo acabo de verle –le contesté.
-Doctor, no para de decir que quiere volverlo a ver ahora que se está muriendo.
El caso es que volví decidido a decirle algunas palabras afectuosas pero sin dejarme influir por su fe ni creencias. Al entrar dentro del cuarto me di cuenta de que el tamborilero empeoraba de prisa. Me puse al lado de la cama y me dijo:
-Doctor, le amo porque es del pueblo de Israel, como mi mejor amigo.
Le pregunté quién era el tal amigo suyo israelita, y me respondió:
-Jesús, el Mesías, a quien quiero presentarle antes de morir. Y, ¿me promete que no olvidará lo que ahora le diré?
Se lo prometí.
-Hace cinco días, cuando me amputaban, le rogué al Señor Jesús que convirtiese su alma doctor y le regalase fe en Él.
Estas palabras me tocaron profundamente el corazón, porque no entendía cómo, entre dolores tan agudos, podía pensar en Cristo y en mi alma incrédula. Sacando fuerzas como buenamente pude, le dije:
-Querido amiguito, tranquilo, pronto todo irá bien para ti.
Y unos minutos más tarde él “se durmió, seguro, en los brazos de Jesús”, tal y como decía la canción que cantaba.
Cientos de soldados murieron en mi hospital, pero sólo fui a acompañar y a enterrar a uno: Carlos Coulson.
Sus últimas palabras me dejaron descolocado y hecho un lío. Por aquel entonces, yo era rico en dinero, pero lo habría dado todo por tener una fe como la de aquel chico. ¡Ay de mí! porque hay cosas que no se compran con dinero.
*El barbero*
Luché durante diez largos años contra Cristo, con todo el odio de un judío ortodoxo hasta que Dios, en Su misericordia, me puso en contacto con un barbero cristiano, quien fue el segundo instrumento en mi conversión a Dios.
Al terminar la Guerra Civil, fui nombrado Inspector Cirujano a cargo del hospital militar en Galveston, Texas. Cierto día, regresando a Washington de un viaje de inspección, me quedé varias horas en Nueva York para descansar. Después de la comida fui a la peluquería (hay una en cada hotel de renombre en los Estados Unidos). Al entrar me sorprendió ver en las paredes dieciséis textos bíblicos en hermosos marcos de distintos colores. Al sentarme en una de las sillas del barbero, vi directamente frente a mí, enmarcada en la pared, esta nota:
“POR FAVOR, NO DIGA MALAS PALABRAS EN ESTE LUGAR”.
El barbero apenas había empezado a afeitarme cuando empezó a hablarme de Jesús. Lo hizo de un modo tan atractivo y cariñoso que arrasó con mis prejuicios, y lo escuché con creciente atención. Mientras hablaba, me vino a la mente Carlos Coulson, el muchacho que tocaba el tambor, aunque habían pasado ya diez años desde que había muerto. Tanto me agradaron las palabras y la conducta del barbero que en cuanto terminó de afeitarme le pedí que me cortara el cabello; aunque cuando entré no era mi intención cortármelo. Mientras lo hacía, el barbero siguió predicándome a Cristo sin pausa, diciéndome que aunque él no era judío, en el pasado había estado tan lejos de Cristo como lo estaba yo en ese momento.
Escuché atentamente con creciente interés las palabras que decía, al punto que cuando terminó de cortarme el cabello, dije:
—Barbero, ahora lávame el cabello.
De hecho, dejé que hiciera todo lo que alguno de su profesión podía hacer por un cliente en una sola visita. Pero, todo llega a su fin y, no disponiendo de más tiempo, finalmente me preparé para retirarme. Pagué mi cuenta, le agradecí al barbero sus comentarios, y dije:
—Tengo que tomar el próximo tren.
Él, sin embargo, todavía no estaba satisfecho, era una tarde de febrero intensamente fría, y caminar por la calle era peligroso por el hielo en el suelo. Era una caminata de dos minutos desde el hotel hasta la estación, y el amable barbero se ofreció para acompañarme hasta allí. Acepté con gusto su ofrecimiento, y en cuanto salimos a la calle me tomó del brazo para impedir que me resbalara. Habló poco en el trayecto, pero cuando llegamos a la estación, rompió el silencio diciendo:
—Señor, no lo conozco y quizá usted no comprenda por qué quise hablarle de un tema que me es tan querido. Cuando entró usted a mi negocio noté por su rostro que es judío.
Siguió hablándome del “querido Salvador”, y dijo que sentía que era su deber, cuando tenía contacto con un judío, tratar de presentarle a quien él consideraba su Mejor Amigo, tanto para este mundo como para el venidero. Al volver a mirar su rostro, vi que las lágrimas caían por sus mejillas y que evidentemente estaba profundamente emocionado. Yo no podía entender cómo era que este hombre, un completo extraño para mí, tuviera tanto interés en mi bienestar al punto de derramar lágrimas mientras me hablaba. Le extendí la mano para despedirme. Él la tomó entre las suyas con un leve apretón y, todavía con lágrimas en los ojos me dijo:
—Señor, quiero decirle que si usted me da su tarjeta o su nombre, le prometo, palabra de hombre cristiano que durante los próximos tres meses no me iré a dormir sin nombrarlo en mis oraciones. Y ahora, que mi Salvador lo acompañe, lo inquiete y no le dé descanso hasta que usted lo encuentre, hasta que haya encontrado en Él lo que yo encontré, un precioso Salvador y el Mesías que usted busca.
Le agradecí su atención y consideración, y después de darle mi tarjeta, dije en un tono algo burlón:
—No creo que jamás correré el peligro de ser cristiano.
Entonces, él me dio su tarjeta diciendo:
—Por favor, envíeme una nota o una carta si Dios contesta mis oraciones por usted.
Sonreí con incredulidad y dije:
—Por supuesto que sí.
No me imaginaba que dentro de las próximas cuarenta y ocho horas, Dios en Su misericordia, contestaría la oración del barbero. Le di la mano con entusiasmo y dije “adiós”. Pero a pesar de mi aparente indiferencia, él me había impresionado profundamente, como lo demuestra lo que sucedió luego.
Me senté en el asiento del tren con la firme intención de dormirme. Pero, en el mismo instante que cerré los ojos sentí que me encontraba en dos fuegos. Por un lado, estaba el barbero cristiano de Nueva York y, por el otro, el muchacho de Gettysburg que tocaba el tambor, ambos hablándome de Jesús, justamente del Nombre que yo aborrecía. Me fue imposible conciliar el sueño, tampoco pude librarme de la impresión que me habían causado aquellos dos fieles cristianos, uno de los cuales me había dicho adiós hacía apenas una hora, mientras que el otro hacía casi diez años que había fallecido, por lo que seguí inquieto y perplejo el resto del viaje.
*La iglesia*
Al llegar a Washington compré un periódico matutino, y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el anuncio de cultos de evangelización en la iglesia del Dr. Rankin, la iglesia más grande de Washington. En cuanto vi el anuncio, una voz interior pareció decirme: ve a esa iglesia. Nunca había estado en una iglesia cristiana mientras se celebraba un servicio religioso, y en otra ocasión hubiera descartado tal pensamiento como procedente del diablo. Era la intención de mi padre, cuando yo era chico, de que llegara a ser un rabino, por lo que le prometí que nunca entraría a ningún lugar donde “Jesús el impostor” fuera adorado como Dios; y que nunca intentaría leer un libro conteniendo Su Nombre. Hasta ese momento había cumplido fielmente mi palabra.
Cuando entré en el edificio, que estaba lleno de fieles, uno de los porteros, sin duda, atraído por mi charretera dorada (porque no me había cambiado el uniforme), me guió a la primera fila, justo delante del predicador, un evangelista reconocido tanto en Inglaterra como en Norteamérica. Me fascinaron los hermosos cantos, pero el evangelista apenas había hablado cinco minutos cuando llegué a la conclusión de que alguien le había informado quién era yo, porque parecía señalarme con el dedo. Siguió mirándome y de vez en cuando parecía que me amenazaba con el puño. Pero a pesar de todo eso, me interesaba profundamente lo que decía. Y eso no era todo, porque resonaban aún en mis oídos las palabras de mis dos predicadores anteriores —el barbero cristiano de Nueva York y el muchacho de Gettysburg que tocaba el tambor— enfatizando lo que decía el evangelista. Mentalmente veía con claridad a esos dos queridos amigos repitiendo también sus mensajes. Al ir interesándome más y más en las palabras del predicador, sentí que me brotaban las lágrimas. Esto me sorprendió, y empecé a sentir vergüenza de que yo, un judío ortodoxo, fuera tan infantil como para derramar lágrimas en una iglesia cristiana, las primeras que jamás había vertido en un lugar así.
Siendo muy conocido en Washington, tanto por judíos como por gentiles, pensé qué pasaría si en el periódico de Washington apareciera que “el Dr. Rossvally, judío, estaba presente en los cultos de evangelización, a menos de cinco minutos a pie de la sinagoga donde generalmente asiste, y que lo vieron llorando durante el sermón”. No queriendo llamar más la atención (porque allí había rostros que reconocí), decidí no sacar mi pañuelo para secarme las lágrimas; tendrían que secarse solas; pero, bendito sea Dios, no podía detenerlas y seguían cayendo abundantemente.
Al rato, el predicador terminó su conferencia, me puse de pie y llegué hasta la puerta, cuando sentí que alguien me agarraba la chaqueta. Volviéndome, vi a una anciana, que luego supe era la Sra. Young, de Washington, una obrera cristiana muy conocida.
Dirigiéndose a mí, dijo:
—Perdóneme, señor, veo que usted es un oficial del ejército. Lo he estado observando durante todo el culto, y le ruego que no deje esta casa porque creo que usted está convencido de ser pecador. Creo que usted vino aquí para buscar al Salvador, y aún no lo ha encontrado. Le ruego que regrese; quisiera conversar con usted, y si me lo permite, oraré por usted.
—Señora, eso es algo que jamás he hecho y que jamás haré, —porque los judíos ortodoxos nunca se arrodillan para orar, excepto dos veces al año: en la Fiesta de las Trompetas y en el día de la Expiación, y aun así no nos arrodillamos como lo hacen los cristianos, sino que nos postramos en el suelo.
La Sra. Young me miró tranquilamente en la cara y dijo:
—Querido señor, he encontrado un Salvador tan querido, que nos ama y perdona en el Señor Jesús, que creo firmemente en mi corazón que Él puede convertir a un judío aunque esté de pie, y yo me arrodillaré, y oraré pidiendo que eso suceda.
Dicho y hecho, se arrodilló y empezó a orar, hablándole a su Salvador de un modo tan sencillo que me desconcertó. Me sentí tan avergonzado de mí mismo al ver a esta querida anciana arrodillada a mi lado orando fervientemente por mí mientras yo me quedaba de pie. Toda mi vida pasada cruzó vívidamente ante mis ojos de tal forma que deseé con todo mi corazón que me tragara la tierra.
Cuando ella se levantó, me extendió la mano, y con ternura maternal dijo:
—¿Orará usted a Jesús antes de irse a dormir esta noche?
—Señora —contesté—, oraré a mi Dios, el Dios de Abraham Isaac y Jacob, pero no a Jesús.
—¡Bendito sea! —exclamó—, Su Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Cristo y su Mesías.
—Buenas noches, señora, y muchas gracias por su amabilidad, —dije retirándome de la iglesia.
*La conversión*
Rumbo a casa, al reflexionar sobre mi reciente extraña experiencia, empecé a decirme a mí mismo ¿por qué será que estos cristianos se interesan tanto por los judíos y gentiles desconocidos para ellos? ¿Será posible que todos estos millones de hombres y mujeres que durante los últimos 1,800 años han vivido y muerto confiando en Cristo, estén equivocados y que un pequeño manojo de judíos, diseminados por todo el mundo tengan razón? ¿Por qué pensaría el muchacho moribundo que tocaba el tambor sólo en lo que él llamaba mi alma inconversa? Y también, ¿por qué el barbero de Nueva York mostró un interés tan profundo en mí? ¿Por qué esta noche el predicador me señaló y apuntó con el dedo, y por qué aquella querida mujer me siguió hasta la puerta y me retuvo? Todo debe ser por el amor que sienten por su Jesús, a quien tanto yo desprecio.
Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Por otro lado, alegaba: ¿Cómo puede ser posible que mi padre y mi madre que tanto me amaban, me hayan enseñado algo equivocado? En mi niñez me habían enseñado a odiar a Jesús; había un sólo Dios y no tenía ningún Hijo. Entonces, me sentí embargado por el anhelo de llegar a conocer a ese Jesús a quien los cristianos tanto amaban y adoraban. Empecé a apresurar mi paso, totalmente decidido a que si había alguna verdad en la religión de Jesucristo, yo la iba a encontrar antes de irme a dormir.
Cuando llegué a casa, mi esposa (una ortodoxa judía muy estricta) me vio algo inquieto y me preguntó dónde había estado. No me atreví a decirle la verdad, y no le iba a mentir, así que le dije:
—Mujer, por favor no me preguntes nada. Tengo un asunto muy importante que atender. Quiero ir a mi estudio y estar solo.
Fui inmediatamente a mi estudio, puse llave a la puerta y empecé a orar, de pie con mi rostro hacia el oriente, como siempre lo había hecho. Cuanto más oraba, peor me sentía. No podía entender el sentimiento que me embargaba. Me sentía perplejo con respecto al significado de muchas de las profecías del Antiguo Testamento que me interesaban profundamente.
Mis oraciones no me dieron ninguna satisfacción, y entonces se me ocurrió que los cristianos se arrodillaban para orar. ¿Ayudaría eso? Habiendo sido criado como un judío ortodoxo estricto, nunca me habían enseñado a arrodillarme en oración. Me embargó el temor de que si me arrodillaba podía estar en el engaño de doblar mis rodillas ante Jesús, quien, según me habían hecho creer de niño, era un impostor.
Aunque la noche era terriblemente fría, y en mi estudio no estaba prendida la chimenea (no se esperaba que yo la usaría esa noche), nunca he sudado tanto en mi vida. Mis filacterias estaban colgadas en la pared de mi estudio, y mi mirada se posó en ellas.
Nunca, desde los trece años en adelante, hubo un día en que no las usara, excepto los sábados y los días de fiesta judíos. Estaba muy encariñado con ellas. Las tomé en mis manos, y mientras las miraba me vino a la mente Génesis 49:10: “No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh; y a él se congregarán los pueblos”.
Otros dos pasajes que había leído y cavilado con frecuencia vinieron vívidamente a mi mente; el primero de estos fue Miqueas 5:2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”. El otro pasaje es la muy conocida predicción en Isaías 7:14: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”.
Estos tres pasajes vinieron a mi mente con tanta fuerza que clamé:
—Oh Dios de Abraham, y de Isaac y de Jacob, Tú sabes que soy sincero en cuanto a esto. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, revélamelo esta noche, y lo aceptaré como mi Mesías.
Ni había acabado de orar cuando casi inconscientemente arrojé mis filacterias en un rincón de la habitación y en menos tiempo de lo que lleva contarlo, me encontré de rodillas orando en ese mismo rincón con las filacterias a mi lado. Arrojar las filacterias en el piso como lo había hecho yo, era un acto de blasfemia para un judío. Ahora me hallaba orando de rodillas por primera vez en mi vida, y me sentía muy intranquilo.
Dudaba de la sabiduría de lo que estaba haciendo.
Nunca olvidaré mi primera oración a Jesús. Oré así: “Oh Señor Jesucristo, si en verdad eres el Hijo de Dios, si eres el Salvador del mundo, si eres el Mesías de los judíos que nosotros los judíos aún esperamos y si puedes convertir a pecadores como afirman los cristianos, puedes convertirme a mí, porque soy un pecador, y prometo servirte todos los días de mi vida”.
Pero esta oración mía no llegó a destino. No era difícil saber la razón. Había intentado hacer un trato con Jesús, que si Él hacía lo que yo le pedía, yo, por mi parte, haría entonces lo que le había prometido.
Permanecí de rodillas más o menos media hora, en tanto que la transpiración me corría por el rostro. También sentía la frente ardiendo, y apoyé la cabeza contra la pared para refrescarla. Estaba en agonía, pero no convertido. Me levanté y caminé de un lado a otro en mi habitación. Luego pensé que ya me había excedido y juré no volver a ponerme de rodillas.
Empecé a razonar: “¿Por qué ponerme de rodillas? ¿Acaso no puede el Dios de Abraham, a quien he amado, servido y adorado todos los días de mi vida, hacer por mí lo que dicen que Jesús hace por los gentiles?”
Por supuesto, consideraba el asunto desde el punto de vista judío, y seguí razonando: “¿Por qué tengo que ir al Hijo? ¿Acaso el Padre no está sobre el Hijo?”.
Cuanto más razonaba, peor y más perplejo me sentía. En un rincón de la habitación, seguían las filacterias en el suelo, las cuales ejercían una influencia magnética sobre mí.
Instintivamente me volví hacia ellas e involuntariamente caí nuevamente de rodillas, pero no podía pronunciar palabra. Me sentía abatido porque tenía un anhelo sincero de conocer a Cristo, si es que era el Mesías.
Cambié de posición vez tras vez. Alternadamente me arrodillaba y después caminaba por la habitación. Seguí así desde las nueve cuarenta y cinco hasta la una cincuenta y cinco de la mañana. En ese momento se iluminó mi mente, y empecé a creer en mi alma que Jesucristo era realmente el verdadero Mesías. En cuanto acepté esto, por última vez aquella noche, me arrodillé; esta vez mis dudas se habían disipado, y empecé a alabar a Dios por el gozo y la felicidad que habían penetrado mi alma, y que nunca había sentido.
Había encontrado mi verdadero Shiloh, el Soberano de Israel, Emmanuel—“Dios con nosotros”—había creído la información de Isaías con respecto al verdadero Mesías—JESÚS—que fue “despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto”, quien fue “herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:3, 5). Había visto a aquel a quien habían traspasado con una lanza y supe que me había convertido, y que Dios por medio de Cristo había perdonado mis pecados. Ahora sentí que la circuncisión nada valía, tampoco la incircuncisión, sino ser una nueva criatura.
Finalmente la oración de Carlos Coulson, el joven tamborilero, fue contestada, y Dios convirtió mi alma a Jesús el Mesías.
***********
Falta contar *la secuela de la historia de Carlos Coulson* .
Unos dieciocho meses después de mi conversión, asistí una noche a una reunión de oración en la ciudad de Brooklyn. Era una de esas reuniones en que los creyentes testifican de la bondad y el amor de su Salvador. Después de que varios hubieran hablado, una anciana se puso de pie y dijo:
—Queridos amigos, quizá esta sea la última vez que tengo el privilegio de testificar de Cristo. El médico me dijo ayer que mi pulmón derecho está prácticamente deteriorado y que el pulmón izquierdo está muy afectado, por lo que, en el mejor de los casos, tengo poco tiempo para estar con ustedes, pero lo que me queda pertenece a Jesús. ¡Oh, qué gozo es saber que encontraré a mi muchacho con Jesús en el cielo! Mi hijo no sólo fue un soldado de su patria, sino de Cristo. Recibió heridas en la batalla de Gettysburg, y cayó en manos de un doctor judío quien le amputó el brazo y la pierna, pero falleció cinco días después de la operación. El capellán del regimiento me escribió una carta y me envió la Biblia de mi hijo. En aquella carta me informaba que mi Carlos, en la hora de su muerte, mandó llamar al doctor judío y le dijo: “Doctor, antes de morir quiero contarle que cinco días atrás, mientras me amputaba el brazo y la pierna, oré pidiendo al Señor Jesucristo que salvara su alma”.
Al oír el testimonio de esta dama no pude seguir sentado. Me levanté de mi asiento, crucé la habitación y, tomándola de la mano le dije:
—Dios le bendiga, mi querida hermana. La oración de su hijo fue oída y contestada. Yo soy el doctor judío por quien Carlos oró, y su Salvador es ahora mi Salvador.
Un fervor celestial inundó toda la reunión ante el emocionante cuadro de un judío y una gentil hechos “uno en Cristo Jesús”. Y vieron Su maravilloso poder en el hecho de utilizar a un muchacho moribundo, que tocaba el tambor, para manifestar el Espíritu de su Señor orando por los enemigos de la cruz; en la maravillosa respuesta a la oración del jovencito, en su lecho de muerte, y en la gloriosa esperanza de reunión de la gran multitud de redimidos que nadie puede contar, de toda raza, y lengua, y pueblo, y nación.
Y entre los que por fin fueron salvos
Para siempre felizmente bendecidos
La madre amada y el médico con el Salvador
Se encontraron un día con el niño del tambor
Extracto del libro: ‘Charlie Coulson, el muchachito que tocaba el tambor

El tamborilero y la conversión de un judío
Cuentos y relatos con enseñanza. De mi pluma o los que más me gustan, narrados por mí o por amigos.
October 20, 2021
Cuento: El Rey Loco
Cuento escrito por mi hermano https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a una historia emocionante, un final inesperado, una moraleja que siempre te acompañará después de escuchar este cuento. Estas son sus palabras: " He tenido este cuento gestándose en mi corazón desde hace un par de años y ahora que ha visto la luz estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos que entendemos que tenemos diariamente una lucha interior entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, el bien que quiero hacer y el mal que, a menudo, acabo haciendo. Te animo a leer el cuento con un corazón de niño que aún sabe dejarse atrapar por una buena historia, pero, lo que es más importante, que cada vez que sientas que tu propio Rey Loco quiere tomar el trono de tu vida le ordenes: ¡A la cárcel, de donde nunca tienes permiso de salir! Y que dejemos que la sabiduría y bondad de Dios gobiernen nuestro caminar, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a
Cuento: "El alfarero mágico"
Escrito por Lorena Pareja y con la producción de David Parra. Un cuento en el que los niños pueden aprender sobre su identidad como niños y niñas y que les advierte de aquellos que quieran abusar de ellos. Simpático, franco y valiente en este tiempo en el que hay tanta confusión y ataques a la pureza e inocencia de nuestros hijos. Es un cuento para que los padres o abuelos escuchemos con nuestros hijos y después comentarlo.
Cuento: "El estudiante" (A.Chejov)
El estudiante Anton Chejov En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea, todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía; al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a abrevar al río -Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. -No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. -En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder! Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: -¿Fuiste a la lectura del Evangelio? -Sí, fui. -Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban… Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. -Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice: «Tras salir de allí, lloró amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo… El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. FIN