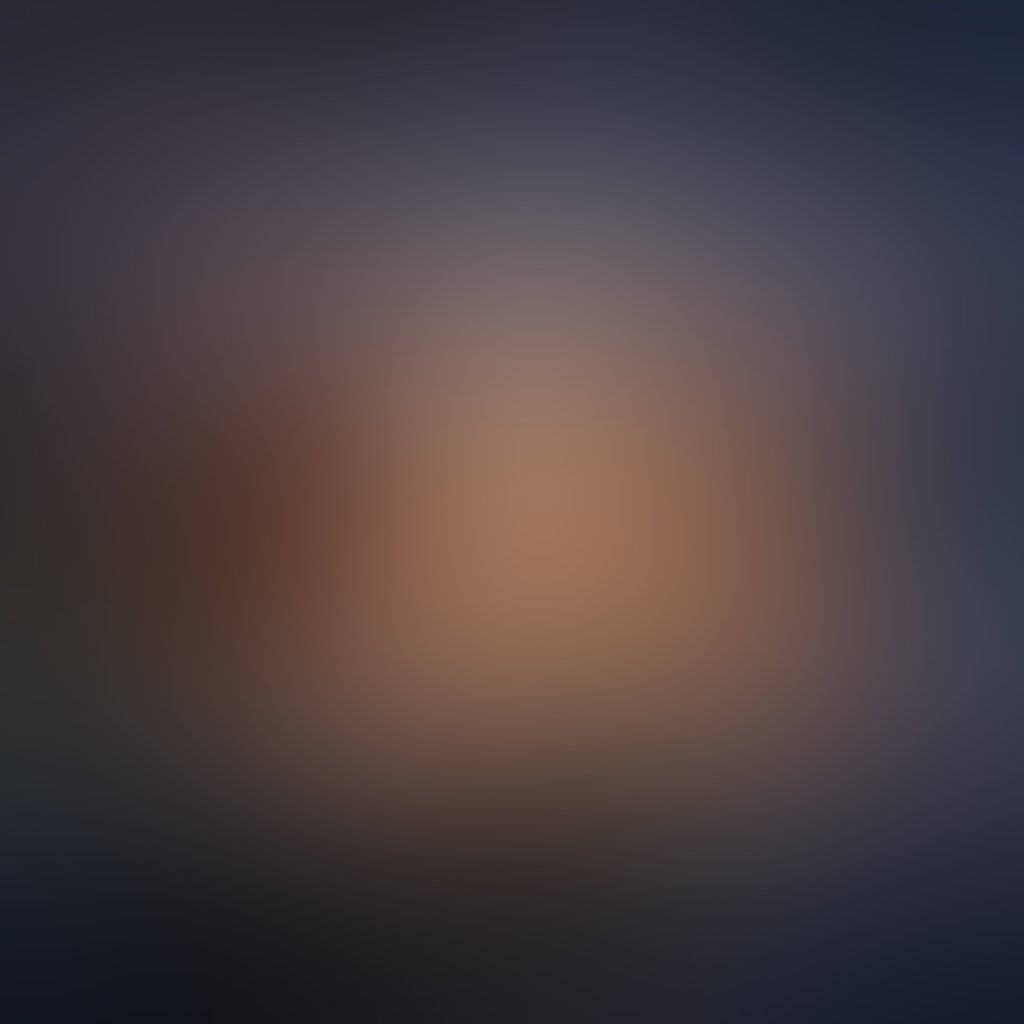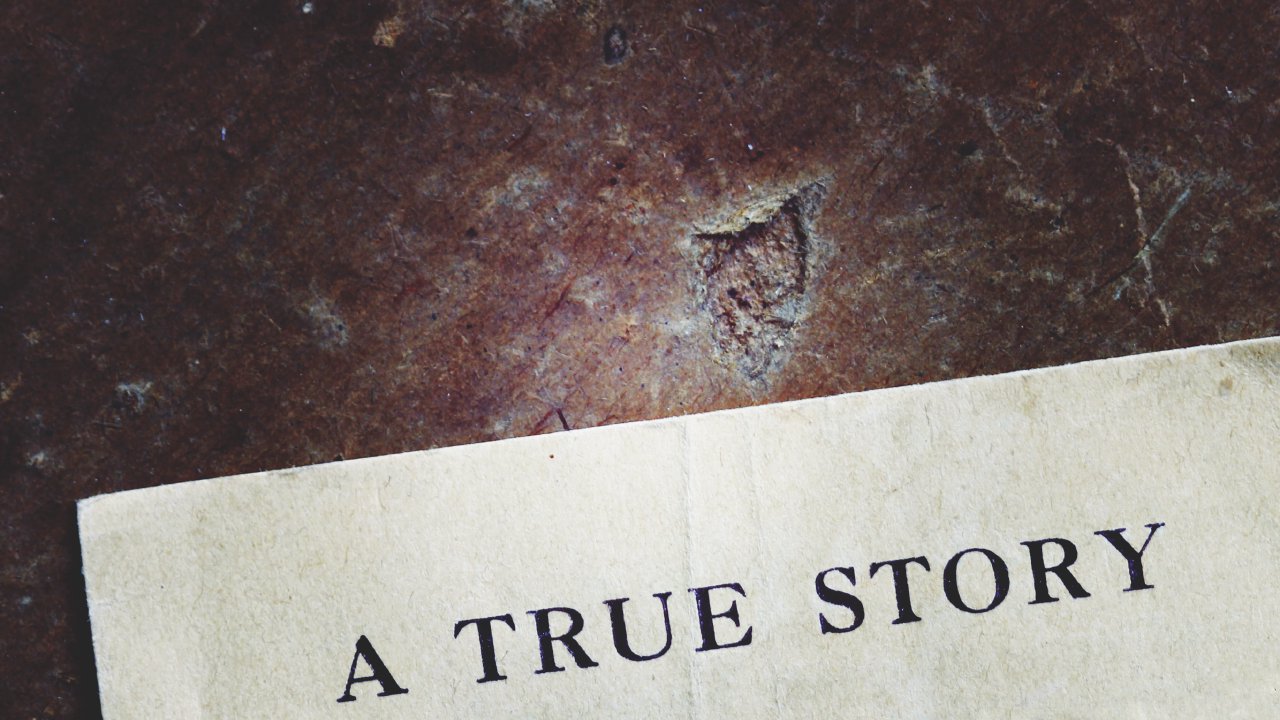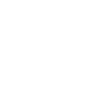Recuerda la Luna que es Luna
cuando el lobo le aúlla
y cuando el Sol con sus rayos la arrulla.
Y sabe el ruiseñor con su voz
al príncipe persa encantar
o al gato taimado llamar.
Recuerda, que igual que la Luna
lo que eres se podrá reflejar
cuando el bueno te busca
y el malo contigo se ofusca.
Mas cuida tus virtudes
mejor que el ruiseñor
pues al exhibirlas puedes
llamar la atención
de oídos curiosos o del cazador.
Así acostumbraba, la abuela Queca, a dejar embobada a la joven Marisa. Recitó el proverbio mientras que sus dedos, arrugados y huesudos, amasaban sin prisa la harina mezclada con aceite de oliva y sal, que pronto se convertiría en la base de una deliciosa pizza.
La vieja vecina contaba historias familiares o recitaba poemas populares para la única persona en la Tierra que aún valoraba su compañía.
-Marisa, enciéndeme el horno, para que se vaya calentando -rogó la abuela Queca.
-Sí, doña Queca -respondió solícita Marisa, y ya de rodillas preguntó-. ¿Es un refrán o una poesía? No entiendo su significado...
-No, hija. Es una nana que me cantaba mi abuela, y que a ella le enseñó su yaya.
-¿Su yaya?
-Su abuela -aclaró doña Queca, que ya aplanaba la masa y le daba la forma rectangular, amoldándola perfectamente a la bandeja del horno.
-Cántemela, doña Queca.
-Luego te la canto, mi niña. Ahora, ayúdame a cortar fiambre y yo intentaré recordar un ejemplo de Luna y un caso de ruiseñor... A ver si así comprendes mejor la canción.
Para Marisa, las tardes con la abuela Queca eran un auténtico placer. Procuraba terminar pronto los deberes del instituto para subir al Tercero C y encontrar a la anciana más sabia y amable del mundo abriendo la puerta con una sonrisa cómplice. "Pasa, pasa, Marisa. Estaba a punto de cocinar un bizcocho", le decía unos días. "¡Entra, Marisa! Hoy quiero enseñarte algo que toda joven, antes de casarse debe saber...", podía ser el saludo. O bien, "¿Has escuchado alguna vez a Antonio Molina?". "No, abuela", respondía Marisa con emoción. "¿No? ¡Eso no puede ser! ¿Y a Carlos Gardel?". "Creo que no, abuela". "¡Pobre chiquilla!", se lamentaba doña Queca, y comenzaba a cantar: "Por una cabeza, de un noble potrillo, que justo en la raya, afloja al llegar...".
Cada tarde había algo nuevo que aprender con la abuela Queca. Y entre cosa y cosa, entre hora y hora, historias de sus años mozos, recuerdos de tiempos en blanco y negro (así se los imaginaba Marisa), consejos que no se estudian en la universidad ni suelen llenar la parrilla de la televisión, pero que hacían sentir a la joven discípula como la chica más afortunada del barrio.
-Deja de ir donde la vecina, Marisa -la reconvenía su madre-. Te vas a quedar sin amigas y sin novio.
Marisa no se molestaba en contestar. Cada día era un tesoro. Cada día era importante. Doña Queca estaba muy mayor. Sus movimientos, expertos y precisos, eran, sin embargo, cada vez más lentos, y acompañados por tosidos y paradas esporádicas para resoplar.
Y aquel 29 de febrero era santísimo deber, para Marisa, estar al lado de la abuela Queca. Cumplía ochenta y cuatro años o, como repetía la anciana entre risas, "¡Veintiún años, Marisa! Baja a la tienda y súbeme veinte velas, que yo tengo una en el cajón de los cubiertos... ¡Estoy hecha una lechuga veinteañera!".
La abuela Queca preparaba la merienda para su cumpleaños. Dos pizzas, limonada y una tarta deliciosa, que ya se enfriaba en la nevera. De vez en cuando se frotaba las manos nerviosa y asomándose por la ventana canturreaba, "Toda una vida, me estaría contigo, no me importa...".
-Pon a Antonio Machín, Marisa. Con música sale la comida mejor, nunca lo olvides.
Ese cumpleaños era muy especial para la anciana. No solo por poder celebrarlo el 29 de febrero, sino porque desde que era octogenaria soplaba las velas preguntándose si sería la última vez.
En principio debían llegar a eso de las seis de la tarde. Pelayo, el hijo mayor, llamaría por teléfono desde las Américas, a donde había huido a los veintitrés años para su particular conquista de fortuna y amor. Escapaba así de una ingente cantidad de deudas que había acumulado en apenas cinco años. Doña Queca no hablaba mucho de Pelayo, sin embargo, Marisa adivinaba por la sombra del rostro de la madre, al referirse a su primogénito, que no había cosechado ni amor ni familia ni riquezas, más bien todo lo contrario.
A las seis debían llegar Federico, el hijo menor, con Dolores, su mujer. De cuando en cuando iban a ver a la abuela Queca, pero en los cumpleaños no faltaban. Ese año, por ser bisiesto, vendrían acompañados por su hija, Susana, y los nietos, Jorge y Elísabet. Alejandro, el esposo de Susana, era viajante y pasaba más días fuera de casa que con su familia.
Marisa estaba igual de emocionada que doña Queca. Jorge era un poco mayor que ella y Elísabet de su misma edad. Esperaba que la tarde sería entrañable, divertida y emocionante. Se podría sentir un poco más de la familia y, con suerte, hacerse amiga de los bisnietos de la vieja vecina, que era más cercana para Marisa que su verdadera abuela, la que le quedaba con vida.
-Qué extraño, Marisa -susurró la abuela Queca en una nueva visita a la ventana-, ya son las siete menos cuarto y no han llamado.
-Habrán encontrado algún atasco en el camino, abuela. No se preocupe -la intentó calmar Marisa.
En el viejo radiocasete de la anciana ya sonaba Dos gardenias, aunque la abuela no sentía el efecto hipnótico de Machín. En su faz se dibujaba decepción. Doña Queca fue al comedor a comprobar que el teléfono estaba bien colgado. Se llevó el aparato al oído y escuchó que, efectivamente, daba señal; lo colgó y regresó a la cocina, más arrastrando los pies que andando. Marisa fregaba los últimos cacharros que habían ensuciado preparando la merienda.
-Quizás se han confundido de día -reflexionó la anciana, con poca fe en sus propias palabras.
-Ya verá como en cualquier momento suena el timbre, doña Queca. Vamos a servirnos un poco de limonada, ¿le parece?
-Mejor ponemos agua a calentar, niña... Y tomo una infusión -rogó la abuela, a la vez que se sentaba en el taburete de la cocina y perdía la mirada en los platos de pizzas, que ya estaban fríos a esa hora.
Transcurrió lentamente otro cuarto de hora. Eran más de las siete. Doña Queca se levantó con dificultad y pulsó stop en el reproductor, antes de ir al baño.
"La casa se ha llenado de tristeza", pensó Marisa. "Voy a subirle el regalo ya... Mejor que al final del día. Esperemos que le levante un poco el ánimo a la abuela".
-¡Enseguida vuelvo, doña Queca! -gritó Marisa y dejando el delantal en el poyete corrió a la puerta para bajar a su casa.
La abuela Queca no dijo nada. Siguió llorando en silencio, en la soledad del cuarto de baño.
Prácticamente al mismo tiempo en el que la anciana salía del pequeño habitáculo, disimulando las señales de haber llorado, Marisa entraba por la puerta con un paquete rectangular, perfectamente envuelto en papel de regalo.
-¡Ábralo, doña Queca! ¡Lo he hecho para usted!
-¡Ahora mismo, preciosa!
Con pulso tembloroso, doña Queca comenzó a desprender el papel satinado, a la par que buscaba el descanso en el cómodo butacón del salón comedor. Su cara se iluminó de alegría y se le escaparon unas lágrimas, esta vez de emoción.
-¡Somos tú y yo! -exclamó la anciana- ¡Has hecho el marco como te enseñé!
-Sí, abuela. Y esas son fotos que he ido recopilando de estos años, para hacer la composición.
-¡Me encanta, Marisa! Ven aquí, dame un beso.
Ambas se fundieron en un abrazo y doña Queca recuperó la vitalidad para pedirle a la joven:
-¡Pregúntale a tus padres si quieren merendar con nosotras! Y también a alguna amiga del barrio. ¡Diles que tenemos pizzas, tarta y limonada! A ver si se animan a subir.
Efectivamente, media hora después la casa de la abuela Queca rebosaba de vecinos; de fondo Conchita Piquer cantaba Cinco Farolas. Alababan el buen sabor de las pizzas, y a todos les pareció exquisita la tarta. A todos menos a doña Queca, a quien aquel ochenta y cuatro cumpleaños le sabía agridulce, aunque había aprendido a disimular su pena y a seguir adelante no importando lo quejumbrosa que por dentro estuviese su alma.
Le cantaron cumpleaños feliz. Sopló las velas. Escucharon alguna anécdota inolvidable sobre el peculiar sentido del humor de don Cristóbal, el difunto esposo de la abuela Queca. Marisa ayudaba a su querida maestra a servir café e infusiones a la decena de invitados y de reojo vigilaba el ánimo de la anciana, para asegurarse de que aquello no se le hacía demasiado pesado.
A eso de las nueve todos se habían ido y solo quedaban Marisa y la cumpleañera, cuando sonó el timbre de la puerta. Ya había anochecido.
Doña Queca descolgó el telefonillo y escuchó a Federico, su hijo, decir un tímido, "Somos Nosotros". Sus ojos se abrieron a más no poder y pulsó el interruptor de apertura del portón de la calle.
-Yo ya me voy, abuela Queca -dijo Marisa apresuradamente-. Todo está bien recogido. La dejo con su familia.
Doña Queca la miró con ternura y acercándose tomó sus manos. Se quedó callada unos segundos, aunque su expresión lo comunicaba todo: "¡Gracias! Hoy has sido el mejor regalo para esta pobre anciana". Entonces, la abuela Queca dijo algo que hizo a Marisa estremecerse:
-Solo hay un sentimiento más fuerte que el dolor; no es el odio, es el amor; pues el odio la herida encona, mas el amor el dolor perdona.
Volvió a besar a Marisa y la acompañó hasta la puerta.
----------
A la tarde del siguiente día, Marisa visitó a la abuela Queca a la hora habitual. Cuando la puerta se abrió un olor a limpio y a rosas recibió a la joven, junto a su vieja vecina con su imborrable sonrisa, su pelo blanco, perfectamente peinado, y el sencillo vestido gris que a menudo usaba en casa.
En la mesa del recibidor una docena de rosas rojas decoraban la entrada, puestas a remojo en un jarrón de cristal. "A la abuela Queca le hubiese gustado más unas gardenias", se dijo Marisa de forma involuntaria, aunque las rosas eran magníficas.
-Me las han regalado mis hijos y nietos -se adelantó a contar doña Queca, señalando a las flores que habían captado la atención de Marisa.
-¡Son hermosas!
-Sí... Pasa, querida. Tomaremos manzanilla, ¿te apetece?
-¡Claro, abuela Queca!
-Vamos a la cocina. Ahí estaremos calentitas.
El día era especialmente frío y doña Queca andaba más lenta de lo acostumbrado. "La humedad", pensó Marisa. A mitad del pasillo se detuvo y buscó el brazo de la joven.
-Pensándolo mejor, vamos al salón, que mi butacón me echa de menos. Hoy he limpiado un poco más de lo normal -se excusó la abuela.
-No se preocupe, doña Queca. Usted se sienta, le pongo a Carlos Gardel y, mientras, preparo la infusión.
-Gracias, mi niña. Descorre las cortinas, por favor, que aún quedan rayos de sol para nosotras esta tarde.
Cuando Marisa calentaba el agua, al son del bolero Volver, sonó el teléfono. Inmediatamente la abuela Queca lo descolgó, ya que el aparato descansaba en una mesita entre el butacón y el sofá del salón.
Era Pelayo. Llamaba con un día de retraso, pero, al fin y al cabo, llamaba. Después de disculparse, gastó cinco minutos en felicitar a su madre. Al entrar a la estancia Marisa notó que la sala estaba más iluminada, no solo por la luz natural que se colaba desde la calle, sino, más aún, por la satisfacción de la abuela Queca al hablar con su hijo.
-Adiós, hijo mío, adiós. Adiós, mi vida... No tardes tanto en llamarme. Te quiero, hijo, te quiero. Cuídate, por favor... Adiós. -Suspiró y colgó a cámara lenta, como queriendo retener a Pelayo unos segundos más.
-¿Era Pelayo, abuela? -dijo Marisa, sirviendo la manzanilla.
-Sí -respondió doña Queca-. Ayer no pudo... No pudo... ¡Vaya cumpleaños el de ayer!
La abuela Queca explicó a su joven amiga que llegaron tarde por una audición de Jorge, el bisnieto, en el conservatorio. Se habían retrasado, muy al pesar de Federico y Dolores, que metían prisa a Susana en vano.
-No pudieron avisarme... Se quedaron sin batería en los teléfonos.... Pero lo pasamos muy bien -seguía relatando la abuela-. Quedaba tarta; volvimos a soplar las velas; repasamos el álbum con mis bisnietos; les mostré las viejas fotos de la familia. Me dijeron que otro día van a volver para que les cuente más...
Doña Queca sonrió, mirando hacia la ventana con melancolía.
-¡Espera aquí! -pidió repentinamente, tras unos segundos en silencio.
Se incorporó y con prisas fue hacia su dormitorio. Pocos minutos después regresó portando un viejo libro. Marisa lo reconoció al instante. Muchas veces había visto a la abuela sumergida en sus letras. Doña Queca se sentó en el butacón, tomó un bolígrafo de la mesita del teléfono y escribió unas palabras en las páginas del principio. Después cerró el libro y se lo entregó a Marisa.
-¡Abuela! ¡Tu Biblia!
-Te la regalo, cariño. Para que tengas un recuerdo de tu vecina -y tomando a Marisa de la mano añadió-. Te quiero como a una nieta, y siempre deseé regalarle mi Biblia a mi nieta.
-Pero, abuela... Yo...
-Ya, ya... Ya sé lo que me vas a decir. Tengo nieta y bisnieta. Y las quiero con toda mi fuerza. A ellas les regalaré otras cosas, pero tú estás lista para seguir con mi legado.
-¿Tu legado? -inquirió la joven.
-El legado de mi fe, Marisa. Toda mi sabiduría procede de ahí, cariño -afirmó posando su índice en el gastado libro.
Marisa no supo qué decir. Se sonrojó. Abrazó a doña Queca y se fijó en la ventana, perdiendo su pensamiento en las partículas de polvo que bailaban al trasluz. "La voy a echar de menos", se dijo. "Ojalá yo pudiese ser algún día una abuela sabia como ella".
----------
Tres meses después la abuela Queca falleció. La encontraron descansando para siempre en su querido butacón, con el teléfono descolgado sobre su regazo. A mitad de una conversación con Pelayo, doña Queca partió a la eternidad. El hijo, desde América, alertó a su hermano, Federico, y este corrió a casa de su anciana madre para descubrir el motivo del súbito silencio.
Federico cerró los ojos de la abuela Queca, aunque le hubiese gustado no hacerlo y dejarla tal y como la encontró, con ese dulce semblante que parecía el de una niña que acaba de ver a un ángel.
Incluso, con los ojos cerrados, en el velatorio, todos los que se acercaban a ver el cuerpo decían lo mismo: "Despide paz"; "Parece feliz"; "No ha sufrido en su muerte".
¡Cómo la lloraron sus bisnietos! Nunca llegaron a terminar de ver los álbumes de fotos con la abuela Queca. Estaban demasiado ocupados.
¡Cómo la lloraron sus hijos! Lamentaron no haberla disfrutado más. El uno por vivir en América y el otro por la personalidad arrolladora de su esposa, que había llegado a absorber la suya.
Y Dolores, con Susana, no eran una excepción. Se arrepintieron de haber llegado con tres horas de retraso a ese último cumpleaños.
La única que no lloró en aquel día fue Marisa. Estaba triste. Sentía un gran vacío en su corazón y vertió lágrimas en los meses siguientes y en los dos días previos al funeral, los días que pudieron retrasar el entierro hasta que llegara Pelayo. Sin embargo, en esa dolorosa despedida, ella tenía un sostén secreto: el hecho de que acompañó a la abuela Queca en sus últimos años, ofreciéndole amor, honra y ayuda, y recibiendo, en aquella amistad, una herencia de valor incalculable e inagotable.
La joven dejó dos gardenias blancas sobre el ataúd y, mientras que depositaban la caja en la sepultura, volvió a leer las palabras escritas por la abuela Queca en su vieja Biblia:
"Para mi nieta del corazón, Marisa.
Lee esta Biblia, mi niña, y que llegues a ser tan buena amiga de Jesús
como lo has sido de esta anciana vecina. Si lo haces, descubrirás la fuente de toda
felicidad, sabiduría y bondad".
"El Señor es amigo de quienes lo honran, y les da a conocer su alianza" Salmo 25:14.
De tu abuela, Queca.
Juan Carlos P. Valero.

Cuento: La abuela Queca
Cuentos y relatos con enseñanza. De mi pluma o los que más me gustan, narrados por mí o por amigos.
Cuento: El Rey Loco
Cuento escrito por mi hermano https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a una historia emocionante, un final inesperado, una moraleja que siempre te acompañará después de escuchar este cuento. Estas son sus palabras: " He tenido este cuento gestándose en mi corazón desde hace un par de años y ahora que ha visto la luz estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos que entendemos que tenemos diariamente una lucha interior entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, el bien que quiero hacer y el mal que, a menudo, acabo haciendo. Te animo a leer el cuento con un corazón de niño que aún sabe dejarse atrapar por una buena historia, pero, lo que es más importante, que cada vez que sientas que tu propio Rey Loco quiere tomar el trono de tu vida le ordenes: ¡A la cárcel, de donde nunca tienes permiso de salir! Y que dejemos que la sabiduría y bondad de Dios gobiernen nuestro caminar, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". https://www.youtube.com/channel/ucybftjdfiekrwanrbna3f8a
Cuento: "El alfarero mágico"
Escrito por Lorena Pareja y con la producción de David Parra. Un cuento en el que los niños pueden aprender sobre su identidad como niños y niñas y que les advierte de aquellos que quieran abusar de ellos. Simpático, franco y valiente en este tiempo en el que hay tanta confusión y ataques a la pureza e inocencia de nuestros hijos. Es un cuento para que los padres o abuelos escuchemos con nuestros hijos y después comentarlo.
Cuento: "El estudiante" (A.Chejov)
El estudiante Anton Chejov En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde estaba la aldea, todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía; al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del lugar que llevaban los caballos a abrevar al río -Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. -No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. -En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder! Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: -¿Fuiste a la lectura del Evangelio? -Sí, fui. -Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban… Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. -Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice: «Tras salir de allí, lloró amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo… El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió a pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. FIN